 Este período se
inicia con la aprobación de la Constitución de 1925 que robusteció el poder del
Presidente de la República, independizándolo de la influencia del Congreso.
Además, estableció:
Este período se
inicia con la aprobación de la Constitución de 1925 que robusteció el poder del
Presidente de la República, independizándolo de la influencia del Congreso.
Además, estableció:
- la separación
definitiva entre la Iglesia y el Estado,
- aseguró a todos
los habitantes la igualdad y
- garantizó que
el Estado buscara el bienestar de todos los ciudadanos.
El régimen de
gobierno en el período.
El Presidente
volvió a tener un fuerte poder, duró 6 años en su cargo. La mayoría de los
presidentes fueron elegidos con minoría de votos, al no existir “segunda
vuelta” electoral. Los presidentes del período fueron los siguientes:
- Emiliano
Figueroa Larraín, 1925- 1927;
- Carlos Ibáñez
del Campo, 1927- 1931;
- Juan Esteban
Montero, 1931- 1932;
- Arturo
Alessandri Palma, 1932- 1938;
- Pedro Aguirre
Cerda, 1938- 1941;
- Juan Antonio
Ríos, 1942- 1946;
- Gabriel
González Videla, 1946- 1952;
- Carlos Ibáñez
del Campo, 1952- 1958;
- Jorge
Alessandri Rodríguez, 1958- 1964;
- Eduardo Frei
Montalva, 1964- 1970;
- Salvador
Allende Gossens, 1970- 1973.
Existieron tres
períodos característicos en la historia política del presidencialismo en Chile:
- La primera
etapa entre 1938 y 1952: puede caracterizarse como de alta propensión a la
formación de coaliciones y de continuidad gubernamental.
- La segunda
etapa entre 1952 y 1964: hay una alta propensión a la formación de coaliciones
combinada con discontinuidad gubernamental.
- La tercera
etapa entre 1964- 1973: baja propensión coalicional y discontinuidad
gubernamental.
Los Gobiernos de
la República Presidencial.
La promulgación
de una nueva Constitución, conocida como la Constitución de 1925, puso término
al parlamentarismo, estableciendo el sistema presidencial de gobierno, que se
caracteriza por la un poder Ejecutivo fuerte. El 1 de octubre de 1925, Arturo
Alessandri Palma renunció a la presidencia. Los principales partidos políticos
se pusieron de acuerdo en llevar a la presidencia a Emiliano Figueroa (1925-
1927), pero su gobierno fue incapaz de introducir los cambios que se esperaban.
Ante tal situación, el 4 de mayo de 1927 Figueroa presentó su renuncia, lo que
provocó que el ministro de Guerra, Carlos Ibáñez del Campo fuera electo
presidente por un 98% de los votos.
El gobierno de
Ibáñez (1927- 1931).
Las principales preocupaciones de Ibáñez eran
el restablecimiento del orden, la reestructuración de la administración pública
y llevar a cabo una amplia reforma económica. Para ello, tomó duras medidas en
contra de la corrupción, depurando la magistratura, el ejército y la armada.
Este mandato se caracterizó, principalmente, por la aplicación de un programa
de obras públicas (construcción de escuelas, carreteras, puertos y edificios
públicos). Nuevas instituciones fueron creadas, entre ellas, Carabineros de
Chile (1927) y la Fuerza Aérea de Chile. Además, la educación se hizo
obligatoria para los niños y jóvenes entre siete y 15 años y se dictó la ley de
autonomía universitaria que garantizaba la independencia de la Universidad de
Chile. En el plano internacional, se concluyó el conflicto con Perú por el
dominio de Tacna y Arica, llegándose al acuerdo de que la primera ciudad
quedara en territorio peruano y la segunda, en el chileno. Se estableció,
además, el correspondiente límite (1929).
Fin del gobierno
de Ibáñez.
En 1929, la gran
depresión mundial repercutió Chile, disminuyendo notablemente la venta de
salitre, esto produjo una fuerte disminución del poder económico, una gran
cesantía y la suspensión del pago de la deuda externa. Este fue el comienzo de
una agitación pública difícil de controlar. Sobrevino la confusión y el paro
parcial de la industria y el comercio. Ante ello, Ibáñez el 26 de julio de 1931
presentó su renuncia.
La anarquía
(1931- 1932).
Tras la caída de Ibáñez sobrevino un período
complejo y lleno de incidencias político-sociales, tanto que se acepta que
durante esos años se vivió en nuestro país una anarquía política. Finalmente,
se realizaron elecciones en 1931 donde resultó ganador Juan Esteban Montero,
quien asumió la presidencia en medio de una caótica crisis económica y
financiera. Por ello era necesario enfrentar esta situación, reducir gastos,
disminuir sueldos, empleos públicos y conseguir nuevos créditos en el exterior.
Sin embargo, la situación no cambió, el 4 de junio de 1932 se produjo un
levantamiento militar que provocó la renuncia del presidente y la proclamación de
una república socialista. Tras un período de desorganización, finalmente se
realizaron elecciones donde triunfó Arturo Alessandri Palma. Así, terminaba la
anarquía y el país volvía hacia la recuperación de la institucionalidad.
El regreso a la
estabilidad.
Arturo Alessandri
(1932- 1938)logró reimponer el orden constitucional con la colaboración de
todos los sectores políticos. En materia económica, la creación de la
Corporación de Ventas del Salitre y Yodo (Covensa), en 1934, logró reducir el
impacto de la crisis salitrera y lograr un repunte de esta actividad. Los
ingresos generados por el salitre permitieron reiniciar el pago de la deuda
externa y poner en práctica un programa de obras públicas. Se construyó el
barrio cívico, el Estadio Nacional, la Escuela de Derecho de la Universidad de
Chile, numerosas escuelas, caminos, puentes, entre otras. Gracias a todas estas
obras, en tres años la cesantía casi desapareció. Junto con las medidas
económicas, se adoptó una serie de reformas políticas y legislativas, entre
ellas se otorgó el voto a las mujeres para la elección de autoridades
municipales (1934), se dictaron leyes que mejoraron la situación de los obreros
y empleados, etc.
El comienzo del
descontento
Pese al
mejoramiento económico que experimentó el país, había sectores que demandaban
mayores cambios sociales y políticos. Así, se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales de 1938 donde Pedro Aguirre Cerda fue el candidato del Frente
Popular, que reunía a socialistas, comunistas y radicales quien ganó la
elección, y con este triunfo inició un nuevo período que llevó a la presidencia
a tres políticos radicales.
Los gobiernos
radicales
 Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda
(1938-1941) la gran transformación de esta época fue la aplicación de una
política de sustitución de las importaciones, que incentivó el crecimiento de
la industria nacional, reduciéndose la cesantía y mejorándose los niveles de
vida. Se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Empresa
Nacional de Electricidad (Endesa). El lema de Aguirre Cerda era “Gobernar es
educar”, y por ello creó más de mil escuelas de enseñanza primaria y de unos
3.000 cargos para profesores. También se fundaron numerosas escuelas
técnico-industriales, dedicadas a formar a los trabajadores que iban a dirigir
el progreso industrial. Sin embargo, el presidente Aguirre Cerda no alcanzó a
terminar su mandato porque murió el 25 de noviembre de 1941.
Durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda
(1938-1941) la gran transformación de esta época fue la aplicación de una
política de sustitución de las importaciones, que incentivó el crecimiento de
la industria nacional, reduciéndose la cesantía y mejorándose los niveles de
vida. Se creó la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Empresa
Nacional de Electricidad (Endesa). El lema de Aguirre Cerda era “Gobernar es
educar”, y por ello creó más de mil escuelas de enseñanza primaria y de unos
3.000 cargos para profesores. También se fundaron numerosas escuelas
técnico-industriales, dedicadas a formar a los trabajadores que iban a dirigir
el progreso industrial. Sin embargo, el presidente Aguirre Cerda no alcanzó a
terminar su mandato porque murió el 25 de noviembre de 1941.
Posteriormente, fue elegido como nuevo
gobernante el radical Juan Antonio Ríos(1942-1946), con el apoyo de su partido
radical, de los socialistas, comunistas, democráticos y la Falange Nacional,
grupo surgido del Partido Conservador y que más tarde daría vida a la
Democracia Cristiana. Ríos trató, no obstante, de hacer un gobierno nacional.
Debido a los constantes aumentos de salarios y sueldos se produjo en el país un
período de inflación creciente (aumento generalizado y continuo de los precios
que limita la satisfacción de la demanda). En cuanto al desarrollo económico,
dio impulso a la política industrializadora. Así, llevando a la realidad su
lema “Gobernar es producir”, construyó centrales hidroeléctricas y creó la
Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Sin embargo, Juan Antonio Ríos, falleció
el 27 de junio de 1946.
Gobierno de
Gabriel González Videla.
 En 1946 fue elegido presidente el radical
Gabriel González Videla (1946- 1952), quien llegó al poder apoyado por una
coalición de radicales y comunistas. Este gobierno se vio afectado por las
continuas diferencias y conflictos entre los grupos políticos que lo
respaldaban. Además, esto se vio agravado por la guerra fría desatada entre la
Unión Soviética y Estados Unidos. Ni radicales ni conservadores aceptaron la
política antiestadounidense y prosoviética que los comunistas fomentaban. Esto
significó la ruptura entre González Videla y el Partido Comunista, y con ello
la división del Frente Popular. Luego de una serie de huelgas sucesivas, el
mandatario dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948), donde se
estableció que el Partido Comunista fuese proscrito y que sus máximos
dirigentes fuesen encarcelados en Pisagua. En cuanto a las realizaciones de
esta administración, en el sector educativo destaca la creación de la Universidad
Técnica del Estado (1947). En el sector económico, se continuó con el programa
de la CORFO y se organizó la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), que
construyó entre 1947 y 1950 la planta siderúrgica de Huachipato, abasteciendo
de acero el mercado nacional y exportando a todos los países de Sudamérica,
Estados Unidos, Canadá y Japón. Se construyó la Refinería de Petróleo de Concón
y la Fundición de Paipote. En el ámbito legislativo, una de las más destacadas
iniciativas del gobierno de González Videla fue la promulgación de la Ley que
concedió derecho a voto a la mujer en las elecciones presidenciales (1949).
En 1946 fue elegido presidente el radical
Gabriel González Videla (1946- 1952), quien llegó al poder apoyado por una
coalición de radicales y comunistas. Este gobierno se vio afectado por las
continuas diferencias y conflictos entre los grupos políticos que lo
respaldaban. Además, esto se vio agravado por la guerra fría desatada entre la
Unión Soviética y Estados Unidos. Ni radicales ni conservadores aceptaron la
política antiestadounidense y prosoviética que los comunistas fomentaban. Esto
significó la ruptura entre González Videla y el Partido Comunista, y con ello
la división del Frente Popular. Luego de una serie de huelgas sucesivas, el
mandatario dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948), donde se
estableció que el Partido Comunista fuese proscrito y que sus máximos
dirigentes fuesen encarcelados en Pisagua. En cuanto a las realizaciones de
esta administración, en el sector educativo destaca la creación de la Universidad
Técnica del Estado (1947). En el sector económico, se continuó con el programa
de la CORFO y se organizó la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), que
construyó entre 1947 y 1950 la planta siderúrgica de Huachipato, abasteciendo
de acero el mercado nacional y exportando a todos los países de Sudamérica,
Estados Unidos, Canadá y Japón. Se construyó la Refinería de Petróleo de Concón
y la Fundición de Paipote. En el ámbito legislativo, una de las más destacadas
iniciativas del gobierno de González Videla fue la promulgación de la Ley que
concedió derecho a voto a la mujer en las elecciones presidenciales (1949).
Fin de los
gobiernos radicales.
Los diversos
cambios en las asociaciones políticas del radicalismo, la desconfianza hacia
los políticos, la inflación y el no cumplimiento de las expectativas de la
ciudadanía, influyeron en que, después de 14 años de gobiernos radicales, el
electorado deseara un cambio. Este panorama permitió que el general Carlos
Ibáñez, cuya campaña había tomado como símbolo la “escoba” –que barrería con la
inmoralidad y la corrupción política–, triunfara con una abrumadora mayoría en
las elecciones de 1952. El resultado favorable hacia Ibáñez fue dado por la
preferencia del electorado femenino que, por primera vez, votaba en una elección
presidencial.
Carlos Ibáñez del Campo, 1952 – 1958.
La reacción
popular contra los partidos tradicionales tuvo como consecuencia la elección
del general independiente Carlos Ibáñez, quien restauró el orden en cierta
medida, aunque no pudo solucionar los problemas económicos y sociales. Entre
sus obras destacan: Deroga la ley maldita. Nace el Banco del Estado. Cédula
única. Nace la CUT (Central Unitaria de Trabajadores).
En 1958 asumió la presidencia Jorge Alessandri,
antiguo senador e hijo de Arturo Alessandri Palma, a la cabeza de una coalición
de conservadores, radicales y liberales, con una plataforma que favorecía la
libre empresa y la promoción de la inversión extranjera. En respuesta a la
fuerte oposición del nuevamente legalizado Partido Comunista y de la
recientemente creada Democracia Cristiana, Alessandri propuso un plan de diez
años que establecía reformas fiscales, proyectos de infraestructura y la
reforma agraria. En 1964 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, aunque
restableció los vínculos con la Unión Soviética. En 1960, un maremoto y un
terremoto sacudieron al país provocando enormes daños y miles de muertos,
especialmente en la zona de Valdivia.
Eduardo Frei
Montalva, 1964 – 1970.
En las elecciones presidenciales de 1964, el
antiguo senador Eduardo Frei Montalva, candidato de la centrista Democracia
Cristiana, derrotó a una coalición de izquierda. Bajo el lema de “la revolución
en libertad”, inicia en Chile una etapa política marcada por la Doctrina Social
de la Iglesia, que llamaba acercar el progreso económico a los sectores más
desposeídos. Frei inicia una de las transformaciones más significativas en la
historia económica del país al poner en marcha la Reforma Agraria, cuya
implementación sería el germen de una crisis política posterior. Su obra
principal fue la nacionalización parcial del sector del cobre (la denominada
“chilenización del cobre”). Otras obras suyas fueron: Reforma Educacional;
Aeropuerto Pudahuel, Túnel Lo Prado y T.V.N.
Salvador Allende,
1970- 1973.
Al aproximarse las elecciones presidenciales
de 1970, la oposición de izquierda se coaligó en la Unidad Popular. Nombró
candidato a Salvador Allende, quien en su campaña presentó un programa que
prometía la nacionalización total de todas las industrias básicas, de la banca
y de las comunicaciones. En las urnas obtuvo el apoyo del 37% de los votantes,
por lo que, al no haber logrado una mayoría absoluta, el Congreso tuvo que
pronunciarse y respaldó a Allende frente a su opositor de derecha, el anterior
presidente Alessandri (en Chile, la elección presidencial no es directa y es el
Congreso el que designa al mandatario). Allende se convirtió en el primer
presidente elegido con un programa socialista en un país no comunista de Occidente.
Una vez asumido el cargo, Allende comenzó rápidamente a cumplir sus promesas
electorales, orientando al país hacia el socialismo (con su popular lema “vía
chilena al socialismo”. Se instituyó el control estatal de la economía, se
nacionalizaron los recursos mineros (Nacionalización del cobre), los bancos
extranjeros y las empresas monopolistas, y se aceleró la reforma agraria.
Además, Allende lanzó un plan de redistribución de ingresos, aumentó los
salarios e impuso un control sobre los precios.
El golpe militar:
La oposición a su
programa político fue muy vigorosa desde el principio y hacia 1972 se había
producido una grave crisis económica y una fuerte polarización de la
ciudadanía. La situación empeoró aún más en 1973, cuando el brutal incremento
de los precios, la escasez de alimentos (provocada por el recorte de los
créditos externos), las huelgas y la violencia llevaron al país a una gran
inestabilidad política. Esta crisis se agravó por la injerencia de Estados
Unidos, que colaboró activamente por desgastar al régimen de Allende. El 11 de
septiembre de 1973 los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado,
pereciendo Allende en la defensa del palacio presidencial. (La opinión
generalizada es que Allende se suicidó durante el asalto al palacio de la
Moneda). Con este hecho, termina la República Presidencial y se inicia un
período de dictadura militar que se extendió hasta 1990.
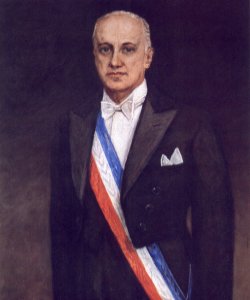

No hay comentarios:
Publicar un comentario